A nivel mundial, se muestra una notable disminución inflacionaria tras alcanzar su pico del 9,4% interanual en 2022, proyectándose en un 3,5% para finales de 2025, debido principalmente a la recuperación de la oferta laboral, la estabilización de los mercados de trabajo y la actuación de políticas monetarias que mantuvieron las expectativas inflacionarias bajo control, evitando crisis similares a la de los años 70 (Fondo Monetario Internacional [FMI, 2024]). Sin embargo, aún persisten riesgos como los conflictos geopolíticos, restricciones comerciales y políticas fiscales laxas que podrían desestabilizar el panorama económico.
Figura 1
Inflación mundial (Desviación en puntos porcentuales respecto de la meta del banco central)
Nota. La inflación ha retrocedido, manteniéndose cerca de las metas de cada país. Gráfico realizado por el FMI (2024).
Pese a estas buenas noticias, el FMI (2024) señala que, desafíos estructurales, como el envejecimiento poblacional, la transición climática y la falta de reformas productivas, continúan limitando las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, destacándose la necesidad de cooperación internacional y reformas internas para sostener la estabilidad económica global.
Figura 2
Inflación en Latinoamérica, 2021-2024
Nota. Evolución de los principales países latinoamericanos. Presentado en el informe de inflación del BCRP (2024).
La figura 2 muestra que, Brasil y Chile lograron tasas más cercanas a sus metas (4% y 3,7%, respectivamente), mientras que Colombia y México mantuvieron niveles ligeramente elevados (5,2% y 4,5%) (BCRP, 2024). Perú destacó por su baja inflación proyectada (2,6%), cercana al centro de su rango objetivo. Este comportamiento sugiere una mejora en las condiciones macroeconómicas y la eficacia de políticas monetarias restrictivas para controlar las presiones inflacionarias.
De manera específica, en los últimos cinco años, la economía peruana ha enfrentado una serie de desafíos: desde la pandemia del COVID-19, que alteró las cadenas de suministro globales, hasta la inestabilidad política interna, que ha desincentivado la inversión privada. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2024), la tasa de inflación en 2023 cerró en 6,3%, por encima del rango meta (del 1% al 3%) establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), tal como se refleja en la figura 3. Este fenómeno ha impactado de manera directa en el costo de vida, especialmente en sectores vulnerables, donde el acceso a bienes básicos como alimentos y vivienda se ha vuelto más precario.
Figura 3
Evolución de la inflación peruana, 2017-2023
Nota. En los últimos años, la inflación radicó en cifras superiores a los rangos meta.
Elaboración propia con cifras del INEI (2023).
La inflación en Perú, como en muchas economías emergentes, ha reflejado el comportamiento mundial, sobre todo por las tensiones globales y retos internos, destacándose su persistencia en niveles superiores al rango meta en los últimos años.
El análisis de las causas de la inflación ha sido objeto de amplios debates en la economía, dando lugar a teorías como la monetaria, de demanda, de costos y estructural (Totonchi, 2011). La inflación por demanda, también conocida como inflación de arrastre de la demanda, se observa cuando la demanda agregada supera la oferta disponible, generando un incremento en los precios (Okon et al., 2023). Este enfoque contrasta con la inflación de costos, que se origina por aumentos en los costos de producción, como salarios o materias primas.
La evolución de estas teorías ha transitado desde el keynesianismo clásico hasta modelos más contemporáneos, como la curva de Phillips y sus posteriores adaptaciones, que introducen expectativas y ajustes en el tiempo (Moraes, 1991).
Otras herramientas como la ecuación de Fisher, que vincula la cantidad de dinero con el nivel de precios, y el modelo de expectativas adaptativas, que incorpora las proyecciones de los agentes económicos, han permitido un análisis más preciso y cuantitativo de la inflación (Jackson, 2024). La comprensión de estas teorías resulta esencial para que los responsables de las políticas económicas diseñen estrategias efectivas que controlen la inflación y promuevan la estabilidad macroeconómica.
Entre los elementos que contribuyen a las presiones inflacionarias se identifican perturbaciones monetarias, desequilibrios entre la oferta y la demanda, factores estructurales inherentes a las economías y dinámicas de las instituciones políticas (Totonchi, 2011). Por otro lado, algunos estudios consideraron que la inflación surgió como resultado de ineficiencias económicas y del desperdicio en los procesos de producción, destacando la necesidad de una mayor eficiencia para contener el alza de precios (Shkliarevsky, 2023).
Superar los retos inflacionarios requirió la implementación de estrategias combinadas en los ámbitos monetario y fiscal, enfocadas en garantizar la estabilidad de precios y fomentar un crecimiento económico sostenible (Jackson, 2024). Sin embargo, a pesar de los avances teóricos y de las herramientas políticas disponibles, la inflación continuó siendo un desafío persistente para las economías globales, lo cual resaltó la necesidad de una investigación constante y de políticas adaptativas que respondieran a contextos económicos en constante evolución.
Como ejemplo, se considera el contexto estadounidense. La figura 4 ilustra cómo diversos factores han contribuido a la inflación en los Estados Unidos, destacando la interacción entre la oferta y la demanda agregada:
Figura 4
Dinámica inflacionaria de Estados Unidos
Nota. Gráfico elaborado por el FMI (2022).
Por un lado, los cuellos de botella en la cadena de suministro limitaron la capacidad productiva, provocando un desplazamiento hacia arriba de los precios. Este efecto fue exacerbado por la escasez de mano de obra y el aumento de los costos de insumos, lo que desplazó la curva de oferta agregada hacia la izquierda. A su vez, los estímulos económicos y la recuperación postpandemia incrementaron la demanda agregada, intensificando las presiones inflacionarias, especialmente en sectores como el de bienes, donde las restricciones de oferta eran más severas.
Por otro lado, el cambio en las preferencias de consumo, con una mayor demanda de bienes frente a servicios, generó un efecto asimétrico en los precios. Aunque el sector servicios experimentó un estímulo compensador, los bienes se vieron más afectados por shocks de oferta externos, como el aumento de los precios de la energía y los alimentos debido a la guerra en Ucrania. Este caso evidencia cómo factores globales, combinados con dinámicas internas, pueden crear un entorno inflacionario persistente. La situación subraya la importancia de estrategias económicas integrales, enfocadas tanto en la resolución de problemas estructurales como en el manejo de la demanda, para estabilizar los precios y fomentar un crecimiento sostenible.
En regiones como Turquía y Alemania, el porcentaje de personas con dificultades financieras parece haberse estabilizado, mientras que en naciones como Estados Unidos, Canadá y Australia, las dificultades financieras han alcanzado su nivel más alto en dos años. Por el contrario, en países como India, Alemania y Francia, ha aumentado la proporción de ciudadanos que dicen vivir cómodamente. Asimismo, el 21% de los encuestados cree que la inflación en su país nunca volverá a niveles normales, una percepción que ha permanecido estable desde noviembre de 2023 (Ipsos, 2024a). Este sentimiento es especialmente alto en Japón, donde el 44% opina que la inflación no se normalizará, seguido de Bélgica con un 34%. En Europa, la mayoría de los ciudadanos considera que tomará al menos un año para que los niveles de inflación vuelvan a la normalidad.
En Perú, el 47% de los peruanos conectados reporta que gestionar sus finanzas les resulta algo o muy complicado, mientras que el 28% considera que la crisis del costo de vida ha afectado más al país en comparación con otras naciones (Ipsos, 2024b). En cuanto a las expectativas para el futuro, el panorama peruano refleja un sentimiento generalizado de preocupación. El 59% de los encuestados anticipa un incremento en la tasa de inflación durante el próximo año, mientras que el 64% cree que el desempleo también aumentará. Además, un 65% espera un alza en el costo de los alimentos en los próximos seis meses, posicionando al país en el puesto 17 entre las 32 naciones evaluadas en este aspecto. De manera similar, el 58% proyecta un incremento en los servicios públicos como agua, luz y gas, ubicando al país en el puesto 26 en esta categoría.
En los últimos dos años, el costo de la canasta básica en Perú aumentó un 14%, alcanzando los S/ 2,976 para cubrir las necesidades esenciales de una familia de cuatro personas, según la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES) 2024, superando en S/ 1,951 el sueldo mínimo del país, lo que refleja una creciente presión económica para muchas familias (Infobae, 2024). Además, el 59% de los peruanos percibe un incremento en la brecha entre ricos y pobres, mientras que más de la mitad de los encuestados indica que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Solo el 14% afirma que sus ingresos les permiten ahorrar, lo que evidencia un contexto de dificultades económicas persistentes.

Centro de Capacitación y Actualización de Estudios Profesionales Perú Innova SAC.
RUC : 20600145224

Copyright 2025. Todos los derechos Reservados
 Add Contact: 949019050
Amount to PayS/0.00
Add Contact: 949019050
Amount to PayS/0.00
Este método no permite pagos superiores a 500 por día.
Debes escanear el código QR, hacer clic en continuar para adjuntar la captura de pantalla (es el único comprobante de pago) y podrás completar la compra.
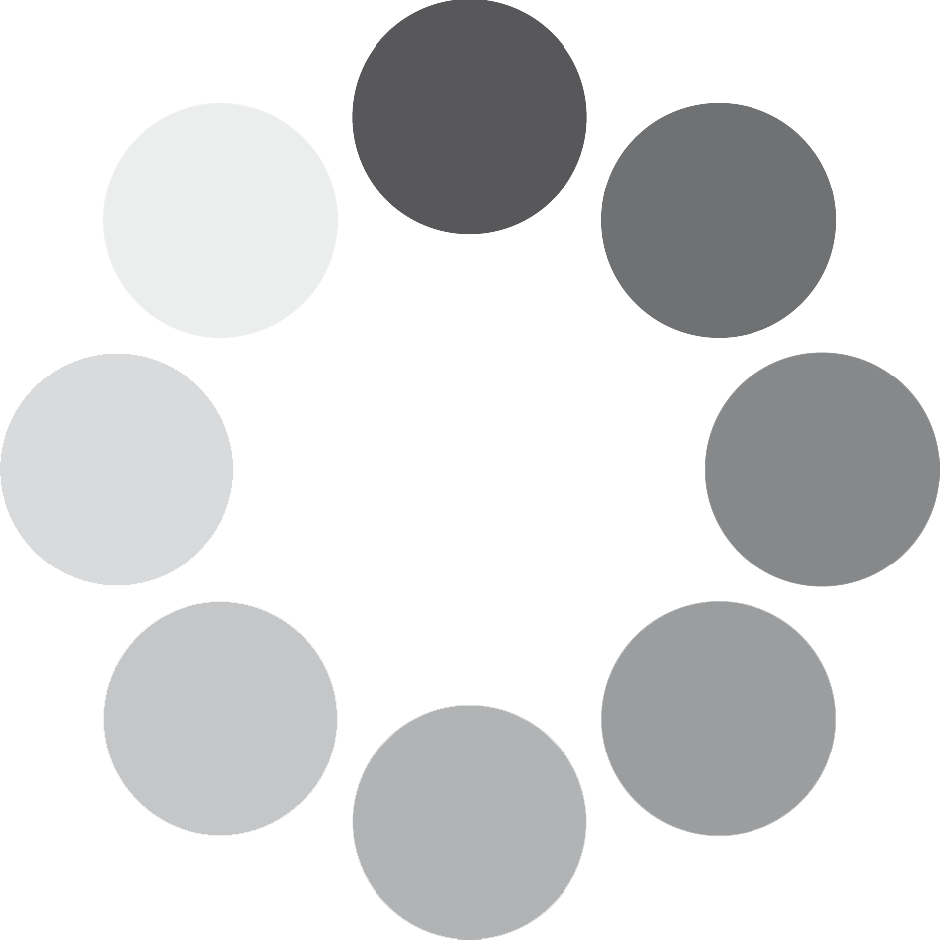
Articulo publicado en el: 20250415
Número de Publicación: 1